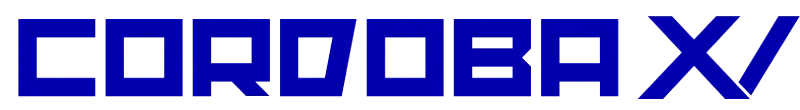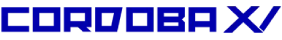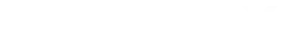Nada fue igual después de aquella madrugada del 2 de abril de 1982, cuando me desperté con la noticia de un escenario bélico. Argentina había invadido las islas Malvinas.
Hasta ese día a quienes prestaban el servicio militar obligatorio se les llamaba colimbas, acrónimo de las tres actividades que por entonces se reservaban a los soldados de reemplazo en las fuerzas armadas: COrre, LIMpia, BArre. La principal, la única ocupación de las fuerzas armadas argentinas, desde que en 1930 dieron el primer golpe de Estado, consistía, digámoslo eufemísticamente, en garantizar la paz interior a fuerza de bayoneta. Gobernar el país, dar lugar a gobiernos civiles de tanto en tanto y volver a ocupar el poder periódicamente con alguna excusa convincente. Con muertos si era necesario.
Por suerte rara vez comprometían a los colimbas en esa función, que requería mancharse las manos con la sangre de los desobedientes, de los distintos y a veces, de los dubitativos.
De modo que la rutina de los colimbas, en la mayor parte de los casos, consistía -una vez acabada la instrucción militar que incluía aprender a aguantar sin decir ni mu las humillaciones de los oficiales y si acaso alguna práctica de tiro con fusiles de la Primera Guerra Mundial- en hacer honor al nombre con el que habían sido bautizados. Correr, limpiar y barrer. Y esperar a que pasaran los días, las semanas y los meses hasta que llegara el momento de poder volver a la facultad o al trabajo.
Esa madrugada del 2 de abril de 1982 servidor estaba haciendo la colimba en un destacamento de la Prefectura Naval Argentina situado junto a una refinería al sur de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, era un colimba con uniforme blanco que desarrollaba las tareas propias de su condición: correr, limpiar, barrer. Guardias vigilando la nada, mirar para otro lado cuando los superiores robaban gasolina o se llevaban su parte de los controles aduaneros a los buques petroleros. Correr, limpiar, barrer y dejar pasar el tiempo. También ir a entrenamiento cuando podía, no perderme demasiadas clases en la facultad y desesperarme si una guardia me impedía jugar el partido del fin de semana. Porque en aquel momento mi principal preocupación era el rugby.
Hay quien no puede vivir sin fabricarse un pasado heroico. No es el caso. Argentina había vivido años terribles, pero yo había permanecido al margen. La inmadurez, una edad insuficiente para adquirir compromisos, la resistencia a admitir que cosas terribles habían pasado, el miedo en resumen, inhibieron en algún lugar de mi cabeza la obligación de razonar que varios casos aislados no podían ser casos aislados. Saber que es lo que hizo casi todo el mundo solo consuela a ratos. El padre de un amigo había desaparecido una mañana cuando iba al trabajo, el amigo del hermano de un amigo no había vuelto nunca del colegio, en la colimba se hablaba de casos de otros colimbas en años anteriores. Eso no quería decir que en Argentina la gente desapareciera. No podía ser. Eran casos aislados que seguramente tendrían una explicación.
Mi preocupación, a punto de cumplir 19 años, era no quedar enganchado en alguna guardia que me impidiera entrenar o ir a los partidos. El año anterior habíamos sido campeones y yo había sido titular, y no era cuestión de perder el puesto por culpa de la colimba. Porque jugar al rugby era algo más que practicar un deporte. Hay quien cree que la rivalidad deportiva entre Argentina e Inglaterra comenzó con las Malvinas, o con el gol de Maradona en el 86. Falso. Ya en 1953 se instituyó el día de futbolista para conmemorar el primer triunfo sobre los inventores del fútbol. El talento criollo sobre el tosco estilo británico. Las clases populares habían adoptado el fútbol como un símbolo de identidad nacional y quienes no querían mezclarse con los de abajo se acabaron refugiando en los clubes ingleses donde solo se jugaba al rugby. Los más pobres tenían con los ingleses una cuestión personal. Ellos representaban el modelo de relaciones coloniales que habían mantenido al país postrado, y los había excluido de todo, y por eso cuando Perón nacionalizó los ferrocarriles se celebró como una segunda emancipación. Otro gol a los inventores del fútbol y de los ferrocarriles.
Nada de eso pasaba por la cabeza de la clase media con aspiraciones que formaba parte de los clubes de rugby, mandaba -si podía- a sus hijos a colegios ingleses y lamentaba vivir en un país que había sido colonizado por España y no por el Imperio Británico. Resumiendo: su país no tenía nada que ver con un continente de piel oscura y cultura propia. Había que copiar la cultura inglesa, aprender su idioma con acento inglés, hacer por lo menos una vez en la vida un viaje a Europa y, por supuesto, jugar al rugby.
Las pequeñas historias personales siempre se acaban cruzando con las grandes historias.
Los militares ya no podían sostenerse y decidieron dar un salto hacia adelante. Congraciarse con sus víctimas atacando al enemigo común, aunque para ello tuvieran que mandar a los colimbas a hacer lo que no sabían. A partir de esa madrugada, la madrugada del 2 de abril de 1982, todo cambió. Mi preocupación dejó de ser no poder ir a jugar al rugby, y pasó a ser que no me tocara ir a la guerra. Durante dos meses y medio viví en vilo esperando que no llegara la noticia más temida. Hasta que una mañana, con un compañero de desdicha y de temores, celebramos en secreto la rendición.
Los tres meses transcurridos entre el final de la guerra y el final de la colimba transcurrieron sin sobresaltos, pero ya nada volvería a ser igual. Mucho menos después de que ese mismo año, una mochila, tres amigos y 8.000 kilómetros por Bolivia, Perú y Chile completaran el proceso. El mundo empezó a ser algo mucho más grande, complejo y apasionante, y también mucho más dramático.
Hay quien dice que los colimbas que murieron en Malvinas dieron la vida inútil, absurdamente. Me resisto a creerlo. Fue su sacrificio el que empujó el final de la dictadura. No sabemos cómo hubiese sido ese final sin Malvinas. Ni siquiera sabemos si hubiese habido final.
Todo dio después muchas vueltas. Cambié de vida y de continente. Me costó volver a hablar inglés, y solo me reencontré con el rugby 23 años y 10.000 kilómetros después, gracias a que un amigo inolvidable me invitó a compartir con un grupo de veteranos esa olvidada pasión, alejada ya de cualquier absurda conciencia de pertenencia social.
Han pasado 30 años. Hoy ya sé que sin la guerra de Malvinas hubiera crecido. Pero también que fue la guerra la que llegó para decirme que había llegado la hora de crecer.
PorHéctor Barbotta (sur.es)
El rugby tucumano atraviesa uno de los momentos institucionales más complejos de los últimos años. Con una histórica presencia en la política del rugby argentino, hoy la Unión...
Leer Más